Muerto Fidel Castro, tibio todavía su cadáver, surgen varias preguntas urgentes. ¿Cómo fue posible el castrismo? ¿Por qué Cuba se convirtió en la única dictadura comunista de América Latina? ¿Cuál era la esencia de un régimen que ha durado más de cinco décadas, convirtiéndose en la dictadura más larga de la historia de América Latina? ¿Habrá un castrismo sin Castro?
Como resulta inevitable, para entender este excéntrico fenómeno es preciso remitirse a la historia de la república cubana. Fidel Castro ni cayó del cielo ni ascendió desde el infierno. Fue el producto de ciertas ideas y actitudes que existían en la Cuba de sus años formativos. Lo parió el país, porque la tierra había sido previamente cultivada para dar esos o parecidos frutos.
Nacido en 1926, a principios del gobierno del general Gerardo Machado, quien enseguida comenzó a mostrar su dureza y falta de respeto por los derechos humanos, el niño Castro creció entre los rumores de violencia que seguramente llegaban a su remota finca de Birán, en el oriente de Cuba. En 1933, finalmente, y tras cruentos enfrentamientos entre diversos grupos insurrectos, el dictador huyó del país.
¿Qué herencia política más visible dejaba este episodio? No era, ciertamente, el amor por la democracia y las libertades, sino el culto por la redentora violencia revolucionaria. La idea predominante en el país era que la justicia, la honradez y la prosperidad vendrían de la mano de unos revolucionarios armados con pistolas e iluminados por la voluntad de guiar al pueblo hacia un destino fulgurante.
A la espera del Mesías
Nadie, o muy poca gente, pensaba entonces en la importancia de las instituciones o en el Estado de Derecho para enderezar el país. Se esperaba la llegada de un Mesías revolucionario. Se buscaba un líder salvador. Para algunos era Grau, para otros, Chibás o hasta Batista. Esa –el mesianismo– era una actitud muy generalizada en la sociedad cubana. Mala cosa para construir una democracia respetable. Pero junto a ella había otras creencias que comenzaron a abrirse paso rápidamente: el buen revolucionario no solía tener el menor respeto por la propiedad privada.
En los años treinta, en Cuba y en todas partes, se extendió la creencia de que la pobreza de una parte sustancial de la sociedad se debía a los bienes que otros poseían. Lo que uno tenía siempre se lo había quitado a otro. El capitalismo era sustancialmente depredador. Eso no quiere decir que la sociedad suscribía la cosmovisión marxista, mucho más compleja y elaborada, sino que se había popularizado un juicio sumario contra la economía de mercado y el «estado burgués». Ser revolucionario, pues, consistía en distribuir la riqueza existente entre los desposeídos.
A la incriminación general del capitalismo, en Cuba se añadía un componente internacional: quien con mayor avidez y codicia representaba esas fuerzas explotadoras era Estados Unidos, primer inversor extranjero en la isla. Desde los años veinte se oye en Cuba, de manera creciente, el clamor contra el imperialismo yanqui en el terreno económico. Para algunos cubanos –tal vez para muchos– la tutela norteamericana era una forma humillante de injerencia. Otros, en cambio, la veían como una especie de seguro contra los impulsos autodestructivos de la clase dirigente.
Gánsters
El tercer ingrediente que nutre la cultura política que le da vida a Castro es el gansterismo político. Las organizaciones políticas surgidas al calor de la lucha contra Machado desovaron diversos grupos armados que se hacían la guerra en las calles, fundamentalmente, de La Habana. No fueron grandes matanzas –el total de muertos a lo largo de dos décadas no alcanzó el centenar–, pero imprimieron en la juventud, y muy especialmente en la que se asomaba a la política, una perniciosa admiración por los «muchachos del gatillo alegre», como los calificara un periodista de la época que tradujo del inglés el apelativo de la banda de Al Capone.
Había pandillas armadas en las universidades y en los sindicatos cubanos. Había ministros y senadores que se rodeaban de pandilleros. Todos los partidos políticos -incluidos los comunistas, naturalmente- tenían sus «hombres de acción», es decir, unos cuadros destacados que siempre estaban dispuestos a disparar o liarse a golpes contra adversarios de similar inclinación por la violencia.
Pero lo terrible es que todo esto sucedía en medio de una atmósfera de adulación y temor que embargaba a casi toda la ciudadanía. Los nombres de los jefes pandilleros se pronunciaban con respeto. Algunos de ellos aspiraban al Parlamento y alcanzaban actas de representantes o senadores. Fidel Castro, en su juventud, perteneció a una de esas pandillas y protagonizó hechos de sangre como parte de su esfuerzo por construirse una buena biografía. Un político, para triunfar en esa Cuba, antes que talento, decencia e ideas, debía exhibir una masa testicular abundante.
Ahí están los cuatro elementos clave de la atmósfera en que se cría y respira Fidel Castro: el mesianismo revolucionario, siempre trufado por el desprecio al Estado de Derecho; la condena del capitalismo como un sistema explotador causante de graves iniquidades; el antiyanquismo, por esquilmar a los trabajadores cubanos y por las ofensivas injerencias en los asuntos internos de la isla; y el culto por la violencia política, que siempre implica una estructura jerárquica basada en la intimidación del más débil por el más fuerte y audaz.
A este substrato general, Fidel Castro le agregó sus circunstancias particulares. Durante su bachillerato, que coincidió con la Segunda Guerra Mundial, lo educaron los jesuitas falangistas provenientes de la Guerra Civil española. El mensaje que estos sacerdotes traían no era muy divergente del de los revolucionarios cubanos: era antidemocrático, anticapitalista y antiyanqui. Eran los tiempos en que la España de Franco reivindicaba el resurgimiento de la Hispanidad como la respuesta latina y católica contra el grosero mundo anglosajón y protestante.
Tampoco era un mensaje que rechazara la violencia. Y todos estos valores y creencias se instalaban en una personalidad que desde la adolescencia mostraba los rasgos autoritarios y egocéntricos del tipo de psicopatología que los especialistas describen como «narcisista». Fidel era un narcisista de libro de texto pero, además, se sentía capaz de realizar las mayores hazañas y tenía la audacia para intentarlas. Eso formaba parte de su grandiosa autopercepción.
No es este el lugar de consignar la historia de la insurrección de Castro, mas debemos resumirla en un párrafo: en 1952, a pocos meses de unas elecciones en las que Fidel, por cierto, era candidato a congresista por un partido socialdemócrata, Fulgencio Batista da un golpe militar y derroca al presidente legítimo Carlos Prío Socarrás. A partir de ese momento, como ocurriera contra Machado veinte años antes, diversos grupos recurren a la violencia para tratar de desalojar del poder al dictador. Todos –y entre ellos el que crea y lidera Fidel Castro, el Movimiento 26 de Julio– prometen restaurar las libertades conculcadas y restablecer la democracia.
Finalmente, la noche del 31 de diciembre de 1958 Batista huye de Cuba y la oposición se apodera de los resortes del poder. Ocho días más tarde, Fidel Castro entra triunfalmente en La Habana al frente de sus guerrilleros barbudos. Su liderazgo se ha impuesto por encima de los demás grupos insurrectos.
¿Qué se propone hacer Castro? Públicamente, ha renegado del comunismo y prometido elecciones y democracia, pero secretamente ha decidido «hacer la revolución». Su radicalización ha sido progresiva desde el asalto al cuartel Moncada en 1953. En el exilio mexicano ha conocido al Che Guevara, quien viene del fallido episodio izquierdista del guatemalteco Jacobo Arbenz.
Su revolución
¿Qué es para Castro «hacer la revolución»? Sin duda, llevar hasta las últimas consecuencias las premisas que flotaban en el ambiente en que construyó su visión de la realidad política y social: si el capitalismo y la empresa privada eran nocivos, había que sustituirlos por el Estado-empresario. Si los norteamericanos eran unos explotadores que habían humillado a los cubanos durante décadas, había que echarlos del país y salir a combatirlos en todos los escenarios. Si la burguesía cubana era aliada de los yanquis, ¿qué otro trato merecía que la privación de sus bienes, la cárcel o el destierro? Si la política cubana había estado plagada por las desvergüenzas y la corrupción, lo correcto era imponer una sola y disciplinada voz: la de la revolución, es decir, la de él mismo auxiliado por un partido único.
Ademanes fascistas
¿Cómo podía calificarse Castro en el terreno ideológico? Era un revolucionario radical, anticapitalista y antiyanqui, dotado de temperamento y de ademanes fascistas. Sólo que por ese camino, en medio de la Guerra Fría, se desembocaba en el comunismo y en el modelo soviético, porque solamente la URSS podía insuflar forma y sentido en la banda armada, desorganizada y caótica que había tomado el poder en Cuba, y servirle de guardaespaldas al régimen frente a Washington.
Lea el artículo completo en ABC


































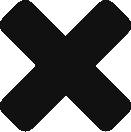

@kicobautista QUE DE VAYA PA LA MIER….