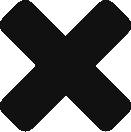No sólo como periodista sino como venezolano, estar presente en las conferencias y durante los debates en la Latin American Conference, promovida por los estudiantes de Harvard Kennedy School, en Boston, y la 45th Annual Washington Conference on the Americas, en la capital estadounidense, nos ha provocado estas apretadas impresiones.
En la Latin American Conference, un encuentro promovido por estudiantes venezolanos, se evaluó desde la situación de los indígenas y su inserción en la sociedad hasta temas de tecnología e innovación, drogas, el flagelo del narcotráfico y la crisis venezolana.
Que a esta masa de energía académica y técnica superior le falte aún alguna trayectoria práctica aquí en esta Venezuela que se deshace (aunque exitosamente se destaquen allá en las escuelas y los campus), que todavía no estén listos para ser líderes y que les falte la orientación necesaria fueron elementos que generaron muchas discusiones y horas de debate nocturno.
Basta ver a ese contingente ensimismado, reunido en los parques, con esta Venezuela al borde del abismo en sus mentes, buscando con fruición soluciones, decididos, resueltos y, por supuesto, alegres pero tensos (y yo diría que luminosos) argumentando cómo el mundo, pero particularmente Venezuela, su país, se recrea con una potencialidad inimaginable.
Por lo que eso de decidirse a regresar nos conmueve. Nos entusiasma. Y también nos inquieta.
Volver a una Venezuela en la que, me decían, el verbo cambiar tiene que ser conjugado y sus tiempos de conjugación deben ser repensados, así como los tiempos y los modos de hacer política.
Ellos observan cómo el principal problema que tiene Venezuela es el socioeconómico, con una economía y un modelo colapsados, en los que la caída dramática del ingreso petrolero empeora todo. Están muy conscientes de que se trata de la herencia dejada por Chávez a Maduro, el albacea de la angustia y la ruina. Y, junto a ello, una temeraria inseguridad como expresión psicológica, esa desesperanza que nos corroe como sentimiento central del momento, al lado de la incertidumbre más implacable.
Y frente a eso el diseño, la narrativa y el activismo políticos de querer, como primer propósito, construir una mayoría determinante. Y así capitalizar el descontento.
El problema es que no ven alternativa ni a alguien que les muestre una ruta. Un propósito. Una reivindicación. Una lucha. Algo. Alguien que les devuelva la esperanza.
Porque si algo tiene que aparecer (dicen) es un discurso que se monte sobre este sentimiento venezolano y desde ahí plantear una esperanza de seguridad. Seguridad alimentaria, de salud, educativa, social, personal.
Un asidero.
Por ejemplo: Roberto Patiño es un joven que, después de haber sido uno de los responsables de la construcción del movimiento juvenil que acompañó a Henrique Capriles en la lucha presidencial, se apartó de la tentación de una posición política y electoral inmediata y se marchó a Harvard a prepararse, para abordar luego un escenario que represente realmente una conquista política, que le permita escalar el momento y la alternativa nacional: se ha planteado como objetivo postelectoral el oeste de Caracas.
Junto a él, otros jóvenes bien equipados mentalmente están convencidos de que a través de una propuesta temática firme sí se puede construir un consenso social de abajo hacia arriba. Plural, tolerante, pertinente, relevante, que resuelve un problema común a todos, producto del estudio de un proyecto que no ocurrió en Suiza ni Japón, sino en Latinoamérica y en una ciudad: Medellín, bajo el gobierno municipal de Sergio Fajardo, hoy gobernador de Antioquia.
Ahí está la esperanza de que es posible operar una ciudad que fue la expresión de toda la violencia, los contrastes y la desigualdad, y convocarla a una movilización pueblo-alcalde o gobernador, para erradicar el crimen y la incertidumbre y transformar, como se ha hecho allá, una urbe que antes era sinónimo de muerte en otra ciudad, pacífica, segura y plural.
Antes, refiere convencido Rolando Seijas, (otro que ha decidido regresar), decir “Voy a Medellín” generaba un “¡Uy, cuidado!” y no era para menos. De ahí emigraron millares de colombianos. Medellín era el sinónimo del fracaso del país, una ciudad de sicarios, narcotraficantes, del crimen organizado, de la corrupción, la desigualdad, la inseguridad y la ausencia de servicios.
Como aquí.
Aquí, donde hasta el chavismo tiene miedo, donde el ciudadano tiene miedo. ¿Cuál es el antídoto? La esperanza.
Fajardo le dijo a Medellín: “Vamos a entrarle al problema y punto”. Pero para lograrlo tuvo que ir más allá de los partidos y del Gobierno. Fue la manera en la cual convirtieron a Medellín en una ciudad de destino, para invertir, para vivir, para viajar, para aprender cómo se cambia la realidad de un país de cualquier parte de Latinoamérica que tenga problemas similares.
Ante todo eso surge esta interrogante: ¿Está Caracas (y Venezuela) dispuesta a unirse a otros liderazgos?
Hablamos de un grupo de jóvenes que se plantean regresar en lugar de quedarse, regresar al lugar de donde todos se quieren ir.
En esa misma conferencia estaba el joven Smolansky. Muchacho, el otro alcalde, el de Chacao, al parecer no contestó las llamadas. Y el joven Smolansky dijo que sí al instante y, envuelto en unas agendas y con unos números y diapositivas, desglosó sus venturas y desventuras al frente del municipio El Hatillo, delante de economistas, ingenieros, tributaristas, urbanistas, planificadores estratégicos, ¿y soñadores?
Quizás.
Pero ahí estaba el mito venezolano en el universo de los mitos posibles, con gente como Jorge Villamizar, el cantante de la banda colombiana Bacilos que se hizo con dos Grammy, quien explicó cómo en el planeta brilla el sol desde Colombia, desde Medellín para Colombia, con un movimiento social, artístico, cultural y musical que es el acompañante para la paz, para derrotar a la violencia con el acompañamiento de la tolerancia.
Ahí estaban, junto a muchachas y muchachos de todas las nacionalidades y creencias y religiones.
Y uno, oyéndolos, no puede dejar de preguntarse si el tiempo de pensar realmente reapareció. Reconociendo casi todos que hay un venezolano en el espectro opositor que ha tratado de zafarse de ese contenido brutal, un tipo que ha sido dos veces candidato presidencial y que revolucionó al país con ese latido de esperanza: Capriles, de quien (según los comentarios) el país exige “desmirandinizarse”, elevarse y colocarse como un convocante de ese grupo de jóvenes que ya está listo para la política.
Porque ya es cuestión de buscarlos.
Son jóvenes que, con mucha madurez y una modernidad sugestiva, le piden con lucidez a la MUD su reingeniería, su reinvención.
Son jóvenes que consideran que ya Chávez ya no está aquí, que ya se fue yque no podemos seguir haciendo política como si él estuviera aquí, dividiéndonos o confrontándonos en torno a un debate vencido, entre unos tipos que quieren prolongar su agonía y una oposición que no dice qué es lo que quiere, convirtiendo al voto opositor en una expresión de su antichavismo, porque está confinada y no transmite mensaje alguno ni a la señora, ni al señor ni al muchacho que se lanza a la calle con su desesperación y su desesperanza a cuestas.
Esos que están paralizados por el miedo.
Venezuela es un país demográficamente dominado por tres rasgos: es dominantemente urbano, mayoritariamente joven y mayoritariamente pobre.
Ése es el grueso de los votantes y el más grande caudal político que hay en Venezuela. Pero aquí nadie está pensando cómo entrarle a esto, ni con cuál reivindicación hay que convocar a esos muchachos ni con qué música acompañar esa movilización y exigirle a Capriles que se avispe, porque tiene una obligación que radica en la liberación de Leopoldo López, Antonio Ledezma y los otros. Una liberación que no va a ocurrir hasta que cambie esto.
La responsabilidad ética de Henrique Capriles, y de esos medios que respiran aún, es proponerle al país una ruta que conduzca a la liberación de esa gente.
Son unos presos políticos y sólo saldrán en libertad por razones políticas. Su liberación no es un asunto jurídico: es un asunto político. Un asunto político que depende de nosotros los venezolanos y no de las millas que viaje Felipe González pidiendo su libertad, con todo el respeto que nos merece ese inmenso estadista.
Sí. Esas gestiones son importantes, pero no en el vacío, sino desarrollando esa movilización (hasta ahora silenciosa) que se está produciendo frente a la crisis, ansiosa de liderazgo real.
Cuando aparezca, entonces quizás sí, luego de este periplo, aceptemos que –¿urgentemente, quizás? –, hay que pensar el país de nuevo.
Y construir una nueva narrativa para Venezuela.
***
CRÁTERES
De las conversaciones informales en el seno de la 45th Annual Washington Conference on the Americas, particularmente con el asesor del Departamento de Estado, Thomas Shannon, y la señora Roberta Jacobson, subsecretaria para Latinoamérica, podemos deducir que hay un verdadero interés en que, en lo interno, Venezuela recupere un estatus democrático suficiente, con especial énfasis en los Derechos Humanos y la libertad de prensa. Junto al hecho de que están de acuerdo con que UNASUR se fortalezca como una instancia que procure el diálogo entre el Gobierno y la MUD (quizás ampliando su actuación con otros organismos multilaterales), entiende uno que podría ser la ONU y la OEA, quienes con sus equipos técnicos podrían soportar un proceso de diálogo y de estructuración de políticas públicas que permitan el avance en llegar a acuerdos que conduzcan a la estabilidad política del país.
*
La impresión que queda después de conversar con estos funcionarios es que creen que la oposición venezolana no piensa sino solamente en lo que pueda pasar al día siguiente. Y es tal el ritmo de los acontecimientos que se tiene la impresión de que esos funcionarios (desde Obama hasta Kerry, pasando por Shannon y la Jacobson) no han logrado obtener de la oposición una respuesta y una postura concreta en torno a las relaciones con la Casa Blanca.
*
Desde la oposición nunca se ha podido comunicar qué es lo que queremos de los norteamericanos… si es que queremos algo. Ante la indefinición de la unidad de criterios, son varias las oposiciones que registran, dispersas y fragmentadas. Escuchan desde el Gobierno el ejercicio de un mensaje centralizado y único, sin entrar en la discusión de tal mensaje cada día. Hablan con la MUD y escuchan distintas reacciones, sin terminar de responder sobre qué les corresponde hacer a ellos. Y cuando se les pregunta no dejan ver una posición de consenso clara y representativa de todos. Es decir: que Estados Unidos actúa y expresa una preocupación a través de una política que la oposición asume con complejos y sin claridad. Y, como dicen algunos, “no pueden venir a Estados Unidos y sostener encuentros con los altos niveles del gobierno norteamericano y la diplomacia para estimularlos en la solución de la crisis venezolana, con complejos de no ser vistos con ellos”.
*
¿Que tienen miedo de que los vean conducidos por los norteamericanos, como a los chavistas se les ve francamente conducidos por Cuba? Abramos un debate: “No, no es miedo: es una distancia. Hay una fractura en la MUD que expresa dos posiciones frente a Washington. Unos que pidieron las sanciones a los funcionarios (en lo que respecta a estas sanciones todos estuvieron de acuerdo), pero no contra el país. El único venezolano que aparece pidiendo sanciones y abogando por ellas bajo juramento en una audiencia del Senado de los EEUU, es Moisés Naím. Frente a eso, sancionen a esos individuos. Ahora, cuando se producen, la MUD no reacciona claramente”.
*
El gobierno de Estados Unidos sigue a la expectativa sobre las cosas que suceden en Venezuela. Allá creen que ha pasado el momento de seguir señalándose (atacándose) a través del micrófono: creen que llegó la hora de la política, de la diplomacia.
*
Lo importante es que al final de este análisis, una síntesis nos diría que en primer lugar externamente la oposición había alcanzado en 2012 el perfil de una alternativa de poder, con HCR a la cabeza, y la MUD cohesionada. Ahorita no. Y eso en los chavistas tiene impacto como también en el venezolano democrático. Y otra cosa es que no puedes venir a Washington a hablar y decir que crees en una solución constitucional y pacífica, y cuando todo apunte al diálogo y a la convivencia parlamentaria, con equilibrio de todos los poderes y una política económica para abordar la crisis, en ese momento aparezcan como ha ocurrido, quienes tienen una solución constitucional pero “sin diálogo”, o sin expresión del diálogo político.
*
El Gobierno mismo no quiere diálogo sino subordinación, que en su caso sería por evitar que se muestre su debilidad, y en la oposición, ¿por hipocresía? Y ante a esta situación, ¿qué puede hacer Shannon? Mandado por Kerry a Caracas invitado por Venezuela, ¿díganme ustedes cómo se maneja eso? Se le preguntó al Gobierno, qué quieren ustedes y el Gobierno dice: una buenas relaciones con ustedes, ah, y que también nos quiten las sanciones, a lo que Shannon respondió: Lo de las sanciones no puede ser así, pero en lo de las relaciones sí, y desde la relación podemos trabajar las coincidencias y las diferencias.
*
Ahora, si ante esa petición de restablecimiento de relaciones le preguntáramos a Ramón Guillermo Aveledo, él diría que le parece bien, pero ¿qué va a decir María Corina? No, porque con asesinos no, con terroristas no. Y ¿qué va a decir Voluntad Popular? No, hasta que no liberen a Leopoldo no, y Leopoldo, sí, si me ponen en libertad. Es decir, con María Corina, no, hasta que se vaya el Gobierno ¿Y en dónde coloca esto al Gobierno y a la oposición? Al Gobierno, en el terreno de la coherencia; es y ha sido coherente en darle de puñetazos a los medios y a los partidos desde 1998. Y con los Estados Unidos una postura: Bien, pero no se reúnan con la oposición y las ONG, y sólo temas comerciales y petróleo, incluso sin meterte con las drogas –y en esta óptica oficial, lo dicho por Cabello, se asume como imperativo de su propio interés, no del Gobierno; se siente amenazado por los gringos–. La posición de Maduro sería (de acuerdo con los norteamericanos) más programática.
*
Así que la situación que se le impone a la MUD en el plano internacional, es que mientras Venezuela no tenga una respuesta unívoca, cuya coherencia resulte en una expresión unitaria real de la oposición, no vale la pena hablar con nadie. Porque en el intento, en la gestión, se retroalimenta la incoherencia que resulta de esa fractura a nivel internacional en la que quedan mal el mensajero, el interlocutor, y la oposición toda.
*
En tanto, los gringos están reconociéndole al Gobierno su fuerza, y el valor que tiene la presidencia de la República. Y sobre todo la Asamblea Nacional y el TSJ, ¿O es como decía alguien, que cuando Obama dice que llamen al presidente de la República de Venezuela, quién responde? Y no reconoce su fortaleza, reconoce su realidad. Ahora, la pregunta a responder es, ¿quién es la oposición en Venezuela? ¿Quién la simboliza? ¿La representa? Esa coherencia de 2012 y 2013 hacia fuera y hacia dentro se perdió. Ya a fines de 2013 se comienza a desvanecer, y en 2014 eso explota. Mientras el Gobierno está alerta a ver cómo en los sectores que lo adversan se crea una culpabilidad por asociación.
***
Al El Nacional de Miguel Otero Silva, que fue dirigido por esa constelación de pesos pesados de la libertad y la cultura en la historia del periódico, como Antonio Arráiz, el mismo Miguel Otero Silva, Raúl Valera, Ramón Velázquez dos veces, Arturo Uslar Pietri y José Ramón Medina, al diario que llegó a acorralar a gobiernos dictatoriales, le están aplicando un torniquete, quizás el último, al dejarlo sin papel y endilgarle esa monstruosa demanda penal. ¡Increíblemente está a punto de desaparecer!