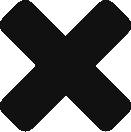En mayo de 2014 acompañé al gobernador de Miranda, Henrique Capriles, a visitar al pueblo de Las Lomas, un caserío sin los más mínimos servicios, en un rincón profundo de los Valles del Tuy. Era el preámbulo de una larga entrevista cuyo mensaje central fue: es urgente unir al país.
Un año después, es decepcionante comprobar cuán poco se ha avanzado en esa dirección.
Al contrario. Durante ese periodo, la división de la oposición, ya en marcha desde el 14 de abril de 2013, no solo se profundizó sino que mostró lo disímiles y contradictorias que podían ser las diferentes propuestas de sus líderes. Básicamente, propuestas que buscan cambios siguiendo el calendario electoral y otras que buscan reemplazar al gobierno chavista mediante una combinación de opciones constitucionales apuntaladas a través de la movilización popular.
Ninguna de las dos posiciones ha sido capaz de responder a las expectativas de las mayorías del país, que claman por una propuesta que funcione tanto para desplazar electoralmente al chavismo del poder, como para forjar un consenso amplio.
De vuelta a Las Lomas, el gabinete parroquial que tuvo lugar aquella mañana —una asamblea popular de unos 150 vecinos de la zona— fue dirigido por dos dinámicas mujeres: Neilha Rivas, apasionada militante del PSUV, y Nelly Falcón, de carácter reposado pero no menos comprometido y miembro de Primero Justicia. Repito lo que ví en aquel momento: “Las necesidades de Nelly son las mismas mías. Cuando a mí me falta el agua a ella también. Cuando se nos va la luz, las dos nos quedamos a oscuras. Cuando las bandas nos matan a un muchacho, todas lo sufrimos”, dice Neilha, una trigueña de baja estatura y verbo enérgico que siempre anda con una sonrisota. Nelly es más contenida y pone el acento en problemas de principios. “Hemos superado muchos obstáculos para actuar juntas. Somos seres humanos y cada quien tiene sus creencias, pero no estoy de acuerdo con el maltrato psicológico y moral que utiliza el gobierno”.
Trabajando juntas para resolver problemas comunes y una carencia institucional tan amplia como desalentadora, estas mujeres demostraban que hay un país más allá de la polarización. Es un detalle que merece ser recordado en momentos cuando la maquinaria gubernamental se empeña en hacer creer que reemplazar al chavismo a través de un cambio democrático hacia una Venezuela reunida y mejor, es imposible.
No se puede salir del chavismo sin el chavismo
El levantamiento de la huelga de hambre de Leopoldo López así como el anuncio de las elecciones parlamentarias el seis de diciembre y la liberación de presos políticos a causa de la intermediación de Estados Unidos, abren un nuevo compás a una dinámica política que llevaba largo tiempo estancada. Esto hace pensar que, bajo variadas presiones internas y externas, el gobierno ha optado por una distensión. No se trata de un autogol, como pudiera pensarse, sino de una maniobra indispensable para que la oposición pueda participar en las elecciones, lo que renueva la legitimidad del gobierno y a la vez disminuye el riesgo que entrañan factores siempre en juego como los militares, manteniendo viva la opción de conservar del poder usando el andamiaje electoral. Con las elecciones primarias del PSUV, celebradas el domingo pasado, el gobierno ha demostrado que tiene todavía músculo y que no se quedará cruzado de brazos. Mediante esta serie de movimientos se aspira a conjurar la omnipresente sensación de deriva y decadencia que ha provocado el desplome del apoyo popular a Maduro y la nomenklatura gobernante, como lo expresan numerosas encuestas. En resumidas cuentas, el gobierno ha comenzado a actuar en su campo para contrarrestar el peligro real de perder el poder.
Después de su práctica desintegración, la Mesa de la Unidad Democrática ha tratado de rehacer cierta idea de unidad en torno a las parlamentarias. Ha sido como reconstruir un jarrón que estalló en mil pedazos y su suerte ha sido variable. Pese a los llamados de los líderes principales, lo que incluye tardíamente a Leopoldo López, el faccionalismo sigue siendo la pauta, y pareciera que aparte de su antagonismo con el gobierno es menos lo que los une que lo que los separa.
Este faccionalismo de la oposición es hoy su principal enemigo y no, como muchos siguen creyendo, el gobierno. Esto es así porque pese a que el chavismo vive un progresivo eclipse, sigue teniendo entidad e identidad, entendiendo éstas como la amalgama de valores objetivos y la cultura política común, mientras ser opositor hoy significa varias cosas diversas que no forman una amalgama. Un ejemplo es la discusión sobre la adopción de una tarjeta única para las elecciones parlamentarias, que ha sido cuestionada con insistencia por partidos como Voluntad Popular. En momentos como los que vive el país la adopción de una sola bandera debería ser una cuestión saldada por unanimidad, independientemente de cómo se diriman las diferencias internas de cada partido. A los ojos de los electores, que son los que a fin de cuentas deben decidir el curso del proceso político, cualquier devaneo en sentido contrario le resta coherencia y norte conceptual a la representación opositora. Pero también distrae a los cuadros partidistas y a los líderes de la tarea fundamental: organizar el disenso de la mayoría desafecta del gobierno y crear un programa para canalizar y amalgamar electoralmente esa diferencia.
En 2009, cuando se formó la MUD, uno de sus objetivos centrales era: “Unir a toda la sociedad democrática para lograr un cambio en Venezuela, responsabilidad que por tener dimensiones políticas, programáticas, y de gobernabilidad, va mucho más allá de un acuerdo electoral”. Seis años después, el acuerdo electoral continúa asediado por intereses parciales, y la unidad luce tan lejana y utópica como el primer día —o tal vez más. Pero incluso siendo un jarrón desportillado, se necesita a la MUD para crear una alianza electoral ganadora. Los partidos no pueden ir a elecciones sin ella porque si lo hacen el chavismo no solo los derrotará sino que puede durar mil años.
Es verosímil creer que, como revelan las encuestas, por primera vez en 16 años quienes rechazan al gobierno son una inmensa mayoría. Cuando estuve en Caracas en mayo, observé un cambio muy significativo en la actitud de los sectores populares. Hasta hace solo un año era muy contados los chavistas que expresaban su descontento y casi siempre lo apuntaban a un funcionario ineficiente o corrupto. El malestar era ahora colectivo, ubicuo. Su blanco es un gobierno y un modelo que ha vuelto añicos las aspiraciones de justicia social y los sueños de superación personal.
Pero los indignados de la revolución bolivariana son todavía una masa en formación; pueden no querer al gobierno, pero no necesariamente se le oponen y si lo hacen no necesariamente se identifican con la oposición. Están hambrientos de una narrativa política que diferencie a la oposición del chavismo, pero que a la vez sea capaz de reconocerlos y acogerlos, garantizándoles oportunidades e incluso conservando algunas de las herramientas de participación que les ha ofrecido el chavismo.
En teoría, esa narrativa ha sido el quebradero de cabeza de una generación opositora. Pero en la práctica muchas de las acciones generales de los partidos y los candidatos siguen el viejo modelo de la industria del voto.
Es sintomático que en el informe final de la Comisión de Estrategia de la MUD, elaborado por un panel multidisciplinario a raíz de la derrota del 7 de octubre de 2012, hiciera énfasis en este problema: “Durante la campaña no se expresó la oferta de un Gobierno de Unidad Nacional que superara las fronteras de la coalición política expresada en la MUD, incorporando a la diversidad de fuerzas políticas y sociales democráticas”.
Irónicamente, saber que hoy existe esa mayoría no parece suficiente estímulo para dejar de cometer el descomunal equívoco de no plantear una estrategia común, que vaya más allá de hacer pesca de arrastre con el voto castigo.
El chavismo ya no es el actor hegemónico que fue hasta 2012. Por factores que se explican en el artículo anterior, no podrá recuperarse en mucho tiempo, aunque todavía cuenta con recursos para prolongar su estadía en el poder. Lo que es incontrovertible es que es y seguirá siendo una realidad política respaldada por muchos venezolanos, contando algunos de aquellos que hoy abjuran de su fe. Naturalmente, quien logre articular en un discurso híbrido que atienda las carencias de las mayorías, atacando las deficiencias del chavismo y conjugando las diferentes expectativas de la oposición, tendrá una extraordinaria ventaja en la contienda política.
Decir esto es recalcar una obviedad, pero una tan engañosa como la supuesta sencillez de una buena tortilla de papas. Hasta ahora muy pocos líderes han logrado combinar esas dos líneas en un mensaje que sea persuasivo, eficiente y consistente. Aunque en las elecciones de 2012, muchos opositores se subieron con gran ilusión al autobús del progreso, ¿quién puede decir hoy cuáles eran las estaciones que llevarían a ese feliz destino?
Esto lleva a una pregunta cardinal y no por eso menos radical: ¿con cuáles factores de poder y actores políticos hay que pactar o forjar coaliciones y con cuáles no?
La respuesta es menos complicada que muchos se atreverían a admitir: la dirigencia opositora debe hacer política tanto hacia abajo como en los márgenes. Abajo está la población más necesitada de la intervención del Estado mediante programas sociales e instituciones, aquellos que han sido beneficiados directamente por los programas sociales y los subsidios. En algunos casos, esos sectores cuentan con algún tipo de organización, como los Consejos Comunales que pueden estar en mayor o menor medida ideologizadas y politizadas. En los márgenes, se encuentran grupos políticos muy variados que acusan a la nomenklatura gobernante no solo de corromper y burocratizar el proyecto de Chávez, sino de poner en riesgo los avances hacia el socialismo. Hay que tomar en cuenta que estos dos grupos no dejarán de ser chavistas de la noche a la mañana y que en un eventual cambio del poder pasarán a la oposición y buscarán ampliar su impacto para no extinguirse.
Se puede discutir interminablemente si, en un escenario hipotético en el que la oposición llega al poder por vías constitucionales, conviene o no gobernar con el chavismo –un “chavismo moribundo”, acotan. Los agravios son tantos y tan obscenos, argumentan, que sería un peligro para cualquier intento de reconstrucción democrática del país. Esta posibilidad, les genera precupación, frustación y miedo. Sin embargo, sea como sea que culmine la transición –si no es abortada por la camarilla en el poder–, una meta de un nuevo gobierno en Venezuela debe ser fortalecer al Estado y sus instituciones.
El célebre teórico de las relaciones internacionales Hans J. Morgenthau observaba a mediados de los 70 que una de las características del declive democrático en Estados dominados por un partido consistía en que las elecciones no le brindaban al electorado la posibilidad de elegir entre diferentes personas y diferentes políticas, y que un rasgo distintivo del facismo había sido privar a las minorías de la posibilidad de competir con las mayorías mediante las elecciones o bloquear la participación de esa minoría usando entidades paralelas, organizadas por el partido gobernante y sujetas a la voluntad del líder. En cunsecuencia, apunta Morgenthau, las elecciones se vuelven poco más que una multitudinaria charada. Extrapolando esta descripción a Venezuela, se puede decir que así más o menos ha operado el chavismo. Si se perpetua este estado de cosas, las aspiraciones democrácticas estarán de hecho desauciadas.
Pero, por otra parte, Morgenthau también advertía que las democracias occidentales se estaban debilitando por el poder ganado por concentraciones de poder privado que usurpaban gran parte de la sustancia del poder del gobierno, reduciendo a los ciudadanos a la impotencia. Y ese es otro riesgo que también se corre en Venezuela. En consecuencia, si se quiere hacer las cosas distintas, hay que jugar las reglas del juego democrático respetando la voluntad de los electores, garantizando la pluralidad política y exigiendo que todos los que quieren participar cumplan esas reglas. Y todo esto implica una nueva distribución del poder en la sociedad.
Dicho de otro modo, no se puede salir del chavismo sin el chavismo. Esa es quizás la mayor paradoja que enfrenta la oposición ante el gran desafío que implica guiar un proceso de transición sin que se desbarranque en la violencia.
Valentía cívica
Hace exactamente 16 años, el historiador y constitucionalista Jorge Olavarría, en su Discurso de Orden ante el Congreso Nacional, último que se realizaría bajo la Constitución de 1961, quiso sacudir lo que el llamó la cobardía cívica de muchos venezolanos —y en particular una élite arrogante y un statu quo capaz de cualquier reacomodo— alertándolos de las “tempestades que van a provocar los vientos de odio, de ilegalidad y de violencia sin razón ni sentido, que hoy se están sembrando. Es a esos venezolanos angustiados a los cuales les he hablado y por los cuales he hablado”.
Considerando los peligros que corre Venezuela como sociedad y como nación, vale la pena recordar esta profecía cumplida para emplazar a los venezolanos a mostrar toda su valentía cívica para asumir a fondo el reto de redemocratizar y reinstitucionalizar al país. Esto pasa principalmente por la creación de un nuevo contrato social, hecho, sí, de nuevas coaliciones y arreglos. El declive de la gobernabilidad y la ruina institucional obligan moralmente a la oposición domesticar la irracionalidad de las masas y a traspasar los confines de sus propios intereses para buscar una salvación a través de la política. Su propósito debe ser una reforma radical que remueva el statu quo actual profundizando la democracia mediante un nuevo contrato social que transforme desde el modelo económico hasta la administración de justicia, pasando por los mecanismos para el cumplimiento de la ley, la enseñanza de la historia y la cultura ciudadana. Todo sin menoscabar los derechos ciudadanos ni los avances en la organización popular. Aunque es necesario renovar a fondo la venezolanidad, esperar la intervención de Dios en asuntos netamente terrenales no le ha servido a la oposición para un carajo. De hecho, el exagerado énfasis de algunos opositores en factores providenciales ha sido un problema, menor pero problema al fin.
La salvación que necesita Venezuela no es divina, sino de exclusiva competencia humana. La prueba es el esfuerzo por organizarse y trabar acuerdos realizado por la gente de Las Lomas para resolver problemas antediluvianos. El esfuerzo humano tampoco goza de la garantías, pero al menos deja en nuestras manos la posibilidad y el compromiso de forjar una renovación democrática no solo en su sentido institucional sino también de sus valores morales.
Todo esto lleva, ¿qué tipo de fuerzas y liderazgos deben guiar esa renovación?