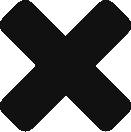La intromisión papal en un grave problema político como el que nos afecta atenta contra la propia religión y, lo que es muchísimo más grave, contra la propia política. Pues religión y política, llevados a sus extremos existenciales, son absolutamente antinómicos. La religión, por lo menos la cristiana, que es de la que se trata, se sintetiza en una sola frase: “amaos los unos a los otros”. La política, en el extremo opuesto, trata y se sintetiza en otra de tan profundo y singular calado como la de Jesucristo, expresada de manera extraordinaria por quien, de origen profundamente religioso, cristiano y católico, como el alemán Carl Schmitt escribiese en 1922, todavía frescos los millones de cadáveres dejados sobre los campos de batalla por los enemigos de las potencias políticas europeas: “el concepto de lo político puede ser reducido a la relación amigo-enemigo”. Llegado al punto del mortal enfrentamiento puesto en acción por las fuerzas golpistas, militaristas y castrocomunistas venezolanas a partir del 4 de febrero de 1992, su leit motiv no ha sido otro que el opuesto al de Jesucristo, impuesto en América Latina por Fidel Castro desde el 1 de enero de 1959: “odiaos los unos a los otros”.
Benedicto XVI lo sabía. Imposible que un pensador como él, que protagonizara un extraordinario intercambio de opiniones con Jürgen Habermas, quien no sólo conoce profundamente la obra de Carl Schmitt sino que debe valorarla como han terminado haciéndolo todos los pensadores alemanes de origen marxista, incluidos judío-alemanes como Jacob Taubes y Leo Strauss, a quienes se deben dos importantísimos ensayos sobre el más grande teólogo de la política. U otros filósofos contemporáneos como el italiano Giorgio Agamben, el francés Michel Foucalt o el alemán Heinrich Meier. Bajo el telón de fondo de ese contexto epistemológico, resulta evidente que Jorge Bergoglio no sólo no lo conoce, sino que procede como si no quisiera conocerlo: creyendo que los serviles funcionarios puestos al frente del gobierno de Venezuela por los hermanos Castro, para quienes la enemistad política debe llevar al extremo de valorar altamente la disposición y la capacidad de asesinar al enemigo fría y certeramente, como lo realizara y lo propusiera Ernesto Che Guevara, no han devastado y destruido a nuestro país como el último campo de batalla, por ahora, del comunismo en América Latina.
Pero ni siquiera se trata de enfrentar a Bergoglio ante su aparente ignorancia en asuntos de teología política. Pues Carl Schmitt no inaugura la comprensión de la política como el campo de batalla civil de una mortal guerra a muerte encubierta por los usos y costumbres que la civilización ha terminado por imponernos a los hombres. Su pensamiento está prefigurada en Hobbes, cuya esencia parte de la cabal comprensión de que la vida social es, en su origen, desde que el hombre es hombre, la guerra de todos contra todos, o dicho en latin: bellum omnia contra omnes. ¿Jamás leyó Bergoglio el Leviathan, de Thomas Hobbes?
Tampoco es que el cristianismo haya nacido con una rama de olivo en el pico de una paloma. El cristianismo nació y se desarrolló a la sombre de dos mortales enemigos políticos, a los que le declaró una guerra a muerte: el judaísmo y el Imperio Romano. Algo insólito y que provoca considerarla la más asombrosa obra política realiza por el hombre en la historia de la humanidad. Un puñado de iluminados y convertidos enfrentado a los dos grandes imperios del orbe conocido: el político del Imperio Romano y el espiritual del Judaísmo. A aquel se lo fagocitaría en una extraordinaria obra de sabiduría política y evangelizadora, hasta convertirse en religión de Estado el 27 febrero del año 380, cuando se convirtiera en la religión exclusiva del Imperio Romano por un decreto del emperador Teodosio. Al judaísmo, de cuyo seno naciera, la condenaría a no extenderse un centímetro más allá del límite de las 12 tribus. Empujado por urgencias de sus más preclaras conciencias, como Pablo de Tarso, cuyas epístolas son un compendio de sabiduría política. Y cuyo espíritu parece muy lejano al que anima a Jorge Alejandro Bergoglio, cuando al recomendarnos tengamos paciencia y no veamos a nuestros mortales enemigos sino como a hermanos, los mismos que siguen causando muerte tras muerte y devastación tras devastación, olvida que la esencia paulina se sintetiza en una frase inmortal: “el tiempo que urge”, que es “el tiempo que resta” nos impone librarnos de nuestros enemigos. Hic et nunc: aquí y ahora. La conquista del reino de Dios aquí y ahora, no el día de las calendas. Releo la epístola a los romanos y no encuentro ni falso candor ni engañosa bondad: encuentro a un combatiente que reniega de judíos, apóstatas y fornicadores, de idólatras y sodomitas, con una sola misión: imponer el mensaje de Jesús, incluso al precio de su vida. Reducir ese mensaje a poner la otra mejilla es traicionar la esencia del mensaje de Jesús, que llegó a expulsar a los mercaderes y fariseos del templo. Frente a los cuales prefirió sacrificar su vida que traicionarse a si mismo. Confiriéndole a su mensaje su más diáfano y esclarecedor destino político: enfrentarse al odio en todas sus formas. Preferentemente a las despóticas y dictatoriales, a las que se enfrenta con todo el rigor del más acendrado espíritu cristiano, como nos lo acaba de recordar Luis Ugalde SJ, tal cual consta en los textos clásicos de la lucha del cristianismo contra los tiranos: “¿Quién mató al comendador? Fuenteovejuna, Señor”.
La política, dijo Carl Schmitt, es nuestro destino. Y en un claro ejemplo de sus orígenes católicos, apostólicos y romanos afirmó que no debíamos llamarnos a engaño, que todos los conceptos políticos dominantes son conceptos teológicos secularizados. Por ejemplo, el de crisis de excepción como la que hoy sufrimos los venezolanos, que al revelar la parusía de un nuevo tiempo bien podría ser comparado con un milagro y de profundizarse la crisis humanitaria nos recuerda el Apocalipsis. La inmensa, la insólita gravedad de la crisis humanitaria que sufrimos los venezolanos tiene su más profundo origen en la traición de los políticos que olvidando la esencia de su misión y apostolado confundieron a amigos y enemigos, entraron en contubernio con nuestros peores y más encarnizados enemigos y hasta el día de hoy confunden los términos y rehúyen su obligación paulina, apostólica: vencer a nuestros enemigos en el tiempo que resta, que es el tiempo que urge. La intervención de Francisco I, sólo aprobada a estas alturas por nuestros mortales enemigos – suyos, así se niegue a comprenderlo, y nuestros, que lo sabemos desde siempre – no hace más que desdibujar los contornos de nuestra tragedia y tender un mando de legitimación sobre nuestros enemigos, disfrazándolos de hermanos y amigos. Un grave descuido del mensaje cristiano, pues contribuye a darle largas a la conquista del reino de Dios y la felicidad sobre la tierra aquí y ahora, en el tiempo que resta.
“Der Feind ist unsre eigne Frage als Gestalt.
Weh dem, der keinen Feind hat, denn sein
Feind wird über ihn zu Gericht sitzen.
Weh dem, der keinen Feind hat, denn ich werde
Sein Fein am jüngsten Tage.”[1]
[1] “El enemigo es nuestro propio asunto como figura. Pobre de aquel que no tiene enemigos, pues su enemigo se le presentará a juicio. Pobre de aquel que no tiene enemigos, pues yo seré su enem