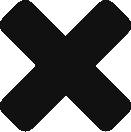Transcurridos cuarenta y tres años y algunos meses del golpe de Estado protagonizado por las fuerzas armadas chilenas, las heridas parecen no haber cicatrizado. Ni las enseñanzas haber echado raíces en el comportamiento político de los chilenos. Los frentes continúan estabilizados, el pinochetismo enfrentado al antipinochetismo y ni siquiera el perdón expresado por los presos políticos que arrastran sus culpas y condenas por graves violaciones a los derechos humanos en aquellos lejanos acontecimientos encuentra resonancia en quienes no parecen dispuestos a seguir el consejo de Jorge Luis Borges: “no hay más perdón que el olvido”. Como en el tango de Gardel, al parecer no habrá perdón ni olvido.
Son tantas las aristas y las dimensiones de los hechos, tan complejas las motivaciones y tan variadas sus justificaciones, que resuelta difícil, si no imposible, alcanzar un acuerdo en torno a la razón del golpe y la legitimación de los sucesos. En mi particular percepción del más grave acontecimiento sociopolítico vivido en su historia por los chilenos, queda una certeza y una incertidumbre. La certeza parece indiscutible: la intervención militar se hizo imperativa para zanjar la grave crisis existencial que se estaba viviendo en el Chile de Salvador Allende ante el fracaso de la política. Las fuerzas partidistas y sociales enfrentadas habían alcanzado un trágico y muy precario equilibrio y carecían ambas – gobierno y oposición, sus respectivos partidos y sus respaldos de masas – del poder suficiente como para definir la situación en uno u otro sentido, mientras que la dinámica social empujaba inexorablemente hacia un enfrentamiento de facto que tenía todas las posibilidades de degenerar en una guerra civil. El conflicto había alcanzado un critico nivel de ideologización y el enfrentamiento, como insistieran en señalarlo las fuerzas políticas más radicalizadas de uno y otro bando, se había hecho inevitable.
La incertidumbre se refiere a la amplitud y la hondura alcanzada por dicha intervención militar, las graves violaciones a los derechos conculcados, la espantosas injusticias cometidas en el control y ejercicio del Poder por parte de la dictadura militar y el saldo de espanto, muerte y desolación que causara en el gangrenado cuerpo de la República. Esa violencia que alcanzara la estremecedora forma de un desatado terror de Estado con un saldo de muerte y desolación imperecederos, ¿era necesaria, era justificada, era legítima?
La justificación y su legitimidad sólo pueden ser analizadas y plenamente comprendidas desde los puntos de vista enfrentados. Y valorados en los resultados que unos y otros esperaban de la resolución del crítico impasse. En Chile, por cierto exactamente como en la Venezuela actual, no se enfrentaban dos fuerzas inmanentes al sistema, perfectamente compatibles, complementarias y alternativas, como sucede en todos los regímenes democráticos. En los cuales los grupos sociales encuentran sus formas tradicionales de ejercer presión sobre el poder y la dirección del Estado, sea a través de los partidos, los sindicatos o los organismos gremiales, conquistar las mayorías y asumir el gobierno sobre el conjunto de la sociedad, de manera limitada, sujeta a las determinaciones de control general prestablecidas constitucional, orgánicamente y alternada en el ejercicio del poder temporalmente. Se enfrentaba una fuerzas política e ideológica que pretendía la aniquilación absoluta y total, sin miramientos ni consideraciones, tanto de las fuerzas opositoras como del sistema político, social y cultural vigente sobre las que todas ellas se asentaban y que había hecho posible, así fuera profundamente contradictorio, que alcanzara el gobierno quien pretendía hacer tabla rasa de su institucionalidad.
Más que una fuerza constructiva, que podía tener razón o no tenerla, equivocarse o acertar, mostrar éxitos o fracasos desde una óptica general, la que respaldaba al gobierno de Salvador Allende era una fuerza intrínsecamente destructiva. Pretendía abiertamente, incluso ganaría las elecciones de septiembre de 1970 proponiendo arrasar con el status quo para montar sobre sus ruinas un nuevo sistema social, bajo una dictadura de naturaleza proletaria, de índole soviética que supusiera el fin definitivo del Chile conocido hasta entonces. Siguiendo, por cierto, el ejemplo cubano, en donde la república fuera apartada y desaparecida para siempre, de modo a dar nacimiento al sistema dictatorial que impera en Cuba desde el triunfo de la revolución, en enero de 1959. La Cuba anterior no existe. Nunca existió. Siguiendo el modelo, el Chile que vivíamos en septiembre de 1973 era un Chile condenado a muerte. Su historia estaba en trance de ser reescrita, su estructura de clases ser drástica, dramáticamente transformada, sus relaciones de poder, reconvertidas a favor del un Estado centralizado y centralizador, su economía estatizada, sus relaciones internacionales redefinidas. En suma: Chile, aquel en el que nacimos y nos criamos todos los chilenos, que llevábamos en nuestra sangre y en nuestras tradiciones, con el que nos identificábamos esencialmente en todas nuestras festividades patrias, el de nuestras glorias navales y militares, de nuestras creaciones artísticas, musicales y poéticas, de nuestros logros y progresos espirituales y materiales estaba a un paso de desaparecer. La república socialista de Chile, a punto de nacer. Sería otro Chile: un Chile en el que Salvador Allende ocuparía el sitial de Bernardo O´Higgins y los líderes que conducirían la lucha final los nuevos valores de la nacionalidad.
A medio siglo de distancia, me pregunto si quienes pensaban y actuaban como yo lo hacía, un militante de una organización de la extrema izquierda chilena, teníamos plena conciencia de la aberración que suponía imponerle a nuestra sociedad ese agresivo, destructivo y aniquilante proyecto histórico. Haber tabula rasa de nuestra única realidad y comenzar la construcción de una nueva sociedad desde cero. ¿Sabíamos que se trataba de un experimento social genocida, intrínsecamente fascista, de un suicidio y una amputación colectivos, como los vividas en la Rusia de los zares con Lenin y Stalin, en la China de Mao y los mandarines y en la Cuba de los hermanos Castro y del Che Guevara? ¿Teníamos conciencia de la naturaleza criminal, homicida de nuestro proyecto histórico o actuábamos impulsados por una voluntad desquiciada que creía obedecer al sentimiento revolucionario puesto de moda tras la revolución cubana – que nos enardecía y nos impulsaba a cometer el parricidio – y el espíritu revolucionario de la época: China, Vietnam, Corea del Norte, Cambodia, Cuba?
Visto desde el interior de esta perspectiva, se entiende, en primer lugar, la frontal reacción de la oposición democrática chilena, obra y creación del sistema capitalista y su empresariado, empujados factualmente a entregarse, perecer o a rebelarse. Se entiende, incluso, que en perfecta conciencia de las tendencias imperantes y la desquiciada voluntad que nos animaba, sus sectores más conscientes pretendieran impedir la asunción de mando de Salvador Allende, previendo la radicalización del proceso y la agudización de las contradicciones. Con su inevitable derivado confrontacional. Extraviados en sus divisiones internas – la DC, de un lado, la derecha, del otro – perdieron las elecciones por escasos puntos, que de haber ido unidos según la lógica natural, hubiera arrasado en el proceso electoral Presionaran para obtener un acuerdo que encauzara el proceso y no le permitiera sobrepasar los marcos de la sociedad de derecho, impidiendo la ruptura del hilo constitucional y el desborde revolucionario. Y comprendieran, al constatar que la ciega voluntad revolucionaria que animaba a los espíritus de la época ya había trasminado a la Democracia Cristiana, quebrándole el espinazo al sistema político de partidos, se aprontaran a un enfrentamiento mortal en defensa de sus intereses que eran, en rigor, los intereses de todo un sistema, una historia, una tradición, una República y hubieran evitado la explosión tumultuaria de la crisis histórica que arrasó con todo. Y de que al comprender en el curso de los tres primeros años del proceso de socialización revolucionaria que ni el gobierno ni la oposición contaban con las fuerzas suficientes como para dirimir democráticamente la grave crisis que afectaba mortalmente a la república – de su más grave crisis histórica desde la Independencia la calificó Mario Góngora, el más importante historiador chileno del siglo XX – decidió poner en juego a las fuerzas armadas, convertidas en juez y parte de la circunstancia histórica. Puso, en consecuencia, luego de fracasados todos sus intentos por obligar al gobierno y su proceso a mantenerse estrictamente apegado a las instancias inmanentes al sistema, toda la institucionalidad garante de la estabilidad democrática – mayoría parlamentaria, contraloría, tribunales de justicia y Tribunal Supremo al servicio del derribamiento del gobierno de la Unidad Popular. Y una vez creadas las condiciones que legitimaran una acción definitoria de la intervención de las fuerzas armadas, dio luz verde al golpe de Estado.
Es en ese punto en que hace crisis la crisis dentro de la crisis. Las leyes de la guerra desplazan drásticamente las leyes de la política y el uso de las armas suplanta los medios convencionales de la negociación y el acuerdo. Es más: la tarea asignada a las fuerzas armadas sobrepasa las intenciones meramente intervencionistas iniciales, a la espera de la entrega del poder a la civilidad, para implantar una crisis de excepción, desplazar a las fuerzas propiamente políticas del escenario del conflicto y entregarle la totalidad del poder, en todas sus instancias, a los jefes de las fuerzas armadas y en particular al oficial de mayor rango y antigüedad, que asume el pleno poder político convirtiéndose en el soberano que crea y resuelve el estado de excepción. De acuerdo a la clásica fórmula del constitucionalista alemán Carl Schmitt: “soberano es quien resuelve el estado de excepción”. En la circunstancia, el general Augusto Pinochet Ugarte.
Lo que sobreviene a partir del violento cese del gobierno, el suicidio presidencial y el aplastamiento de las eventuales fuerzas populares que podrían haber intentado asumir el enfrentamiento, en condiciones absolutamente desiguales, es un nuevo ciclo sociopolítico y económico que apunta a y consigue al cabo de diecisiete años la reconstrucción de la república, refundada sobre las bases de un nuevo orden histórico.
Dadas las condiciones señaladas, la inmensa gravedad y profundidad de la crisis y el fracaso de los factores político partidistas, se hace pertinente preguntarse si cabía otra opción que la asumida por el jefe de la rebelión militar, a saber: librar una guerra final, sucia, violenta, sangrienta y total contra las fuerzas socialistas hasta despejar el terreno ante eventuales obstáculos, proceder como ante un enemigo en un territorio arrasado, practicar el terror de Estado y asegurar las posesiones obtenidas. O retirarse del terreno del enfrentamiento, hacerle entrega del poder a las fuerzas políticas civiles, restaurar al plazo más inmediato la vigencia de la vieja institucionalidad democrática y volver a los cuarteles.
Esa era la esperanza que alimentaba los deseos y las ambiciones del único factor capaz de negociar con las fuerzas derrotadas de la izquierda socialista, en particular el Partido Comunista y la derecha confesional un retorno satisfactorio a la normalidad institucional y democrática al más corto plazo: el Partido Democratacristiano y el ex presidente Eduardo Frei Montalva. Dada esa perspectiva y los posibles respaldos nacionales e internacionales, Augusto Pinochet no sólo decidió fortalecerse al interior de la Junta, derrotar al único general que parecía apostar a dicha solución, el miembro de la Fuerza Aérea y segundo hombre de la Junta de gobierno, general de aviación Gustavo Leight, y ordenar el asesinato del ex presidente de la República y hombre de inmenso respaldo en las filas de la democracia internacional para despejar el terreno de cualquier tipo de obstáculos. Es entonces cuando aparece el verdadero propósito de la intervención militar y el gobierno presidido por Augusto Pinochet: implementar una serie de profundas transformaciones en todas las estructuras del país. Literalmente: refundar la República. Costare lo que costase, al precio que fuese y sin mayores preocupaciones por el tiempo que demandaría hacerlo. La dictadura trascendía la remoción del gobierno popular y se convertía en el factor revolucionario de la circunstancia.
Ya allí se está ante la incógnita a ser resuelta: ¿hubiera sido posible implementar las profundas transformaciones llevadas a cabo al nivel del Estado, recuperar la economía tal cual se lograra, hasta situar a Chile a la cabeza del desarrollo regional, tras un período tan tormentoso como el de la grave crisis que echara a la miseria y a la máxima pobreza a millones de chilenos y terminara en un balance tan oprobioso y siniestro de persecuciones, torturas y asesinatos como los que llevaran a cabo las distintas instituciones represoras que acompañaron las ejecutorias de la Junta Militar, cuyo saldo fatal comprobado supera los tres mil homicidios, sin contar a desaparecidos, reprimidos, torturados y encarcelados?
¿Cabía impedir la entronización de una dictadura constituyente, socialista y totalitaria, como la cubana ayer y la venezolana hoy, restablecer el hilo constitucional, restaurar el orden profundamente quebrantado, sanar el dañado tejido social y obtener tales logros macroeconómicos alcanzando tan profundas reformas al aparato productivo chileno y a la organización del Estado hasta lograr la refundación nacional, sin someter al país a una cota tan alta de vejaciones, sufrimientos y traumas? ¿Era posible recurrir a la razón sin recurrir a la fuerza?
Siendo el desiderátum, cabe intentar una respuesta. ¿Será posible encontrarla? Para nosotros, los venezolanos, situados en una situación aún más crítica y devastadora que la vivida por los chilenos, intentar la respuesta teórica y práctica no es un ejercicio ocioso. En la correcta respuesta y en el acierto en el tratamiento puede descansar el futuro de nuestros hijos.