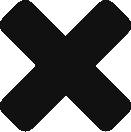1. Llegué a Venezuela cuando, con todas sus imperfecciones, era la versión más perfecta imaginable de una democracia social en América Latina. En Chile, en Argentina, en Uruguay y en Brasil gobernaban feroces dictaduras militares, puestas en pie como últimos intentos reactivos para reconstituir el tejido social que los conatos castristas por liquidar sus tradiciones, sus formas de vida y sus logros sesquicentenarios habían puesto al borde de la extinción. El nombre bajo el cual habían tenido lugar esos asaltos, siguiendo la impronta establecida por Fidel Castro en Cuba, era el de revolución. El proyecto prometido, el socialismo. Una forma de estructuración y organización socioeconómica y política diametralmente alternativa a la imperante. Una promesa que pretendía superar las contradicciones históricas de las sociedades latinoamericanas.
A mediados de los setenta, que es de cuando hablo, ninguna de las tragedias que vivían chilenos, argentinos, uruguayos o brasileños, se vivían en Venezuela. Ni la falta de libertad, ni la represión, ni la pobreza. Razón que explica la proliferación de chilenos, argentinos, uruguayos y, en mucho menor medida por problemas del lenguaje, de brasileños que pululaban por sus universidades, sus empresas estatales, sus instituciones culturales. Entiéndase: no era una presencia explicable por razones de necesidades estratégicas del desarrollo de Venezuela. Venezuela no los necesitaba, en absoluto. No se trataba de expertos petroleros, ingenieros, técnicos o profesionales de los que la sociedad venezolana estuviera urgida. Como tampoco había necesitado a las decenas de miles de cubanos que al escapar de la dictadura castrista, como antes a la batistiana, encontraron refugio, trabajo, medios de subsistencia y una nueva vida en Venezuela.
Venezuela era un oasis. Ningún paraíso, que como bien decía Jorge Luis Borges, los únicos paraísos que existen, como quedara en claro desde Milton, son los paraísos perdidos. Pero lo era para los miristas, comunistas, socialistas, radicales y socialcristianos chilenos. Para los peruanos del APRA, perseguidos por la dictadura. Para peronistas, radicales y montoneros argentinos. Para los tupamaros uruguayos. Para todos los perseguidos dominicanos, que como Billo Frómeta y Porfi Jiménez no sólo se integraran a la sociedad venezolana sino que se convirtieran en médula, en esencia de su cultura popular. Para los sandinistas nicaragüenses. Y ya lo había sido para los barbudos de la Sierra Maestra, a los que se les reuniera dinero, armas y respaldo, incluso desde la Junta de Gobierno, para dar vida a la lucha por la libertad en que el pueblo martiano estaba empeñado. Aportes que salían del corazón de la Venezuela generosa, sin distingos de clase. Conozco godos que pusieron sus bienes al servicio de la caída de Fulgencio Batista. Y como todo venezolano supe de la generosidad con la que los gobiernos de Acción Democrática y de COPEI respaldaron la lucha de nicaragüenses, salvadoreños, hondureños y guatemaltecos. Como llegué a vivir la emocionante cruzada de republicanos españoles que cruzaran el Atlántico huyendo de la Guerra Civil y la dictadura franquista para hacer sus vidas en esta Tierra de Gracia. Me casé con la hija de uno de ellos y viví el prodigio de la fusión de pueblos que tenía lugar en Venezuela, mientras América Latina se deshacía en pedazos.
2. Marxista de tomo y lomo y militante de la ultra izquierda chilena no di crédito a lo que veían mis ojos. En Venezuela no existían ni organizaciones políticas de derechas ni muchísimos menos de ultraderecha. Todo el mundo era genéricamente de izquierdas, progresista, socialdemócrata. Y mientras de mi experiencia pasada traía el recuerdo de las profundas diferencias sociales que dividen a proletarios de aristócratas chilenos, – semejantes, así manifiesten sus propias diferencias culturales, a las de argentinos, peruanos, uruguayos, colombianos – y alineaban sus fuerzas políticas en frentes irreconciliables, en Venezuela la política se jugaba en un mismo terreno de entendimientos, entre adecos y copeyanos. La izquierda marxista, tan invitada al baile como el socialcristianismo o el socialismo del entendimiento clasista, se asomaba a las graderías con un 5% histórico. Recibiendo un trato privilegiado del Estado, como lo demuestra el Plan de Becas Gran Mariscal de Ayacucho. Que le permitió a gran parte de su dirigencia desasnarse en Europa. A aplaudir o a meter bulla, más nada. Y a seguir los estudios en Londres, en París, en Lovaina o en Madrid. La clase trabajadora tenía su gran, su monumental organización, la CTV, celebraba sus Primeros de Mayo, firmaba sus contratos colectivos, atendía a las reivindicaciones y necesidades de los distintos sectores trabajadores.
Hasta que se vivió el gran viraje y Castro, el derrotado de Falcón y Machurucuto, de las serranías de Coro y Monagas, el monstruo insaciable del Caribe empujado a su triste y misérrima verdad tras la caída del Muro, escupiendo la mano que le ofrecía la democracia venezolana para hacer las paces y reintegrarse a la comunidad democrática que asomaba su rostro en América Latina gracias, en inmensa medida, a la generosidad y auspicios venezolanos, – con el respaldo de la socialdemocracia de Felipe González y César Gaviria – , decidió devorarse a la gallina de los huevos de oro. El ogro filantrópico no podía morir sin tener la razón. El gavilán tenía que devorarse a la paloma. El zorro a la gallina. El monstruo no podía morir sin aplastar al país que seguía siendo el paraíso posible de un continente extraviado. Había que dar la última lección: la felicidad es un pecado mortal para el viejo crápula comunista. A darle una puñalada por el espalda a su nuevo amigo, Carlos Andrés Pérez.
Rafael Poleo, que sabe de qué estamos hablando, ha insistido en perdonar la monstruosa canallada del rufián de Sabaneta atribuyéndola a su bondadosa ingenuidad de pobre e ignorante muchacho de pueblo. Una ingenuidad perversa, pervertida y pervertidora. Luis Miquilena, padre espiritual de la criatura, me confesó la acusación de que lo hizo víctima ante el Drácula de nuestra historia cuando, en Margarita, en el año 2000, lo acusó de pretender el monstruoso, el gigantesco, el aberrante error de querer poner en pie en Venezuela una revolución castrista. “No existen ni las condiciones, ni la necesidad para cometer un error de tamañas proporciones. Sería una catástrofe…” – cuenta haberle dicho al Maquiavelo habanero ante un azorado teniente coronel, aún incómodo en su traje presidencial. ¿Quién era el ingenuo? Ante el viejo zorro, canalla y desalmado de Fidel Castro ¿quién pecaba de ingenuo? ¿El viejo comunista Miquilena, ya de regreso y solitario, pues Rangel, su carnal, era otro traidor de siete suelas y no cumplió con su promesa de acompañarlo en sus decisiones estratégicas, o el joven golpista llanero? ¿Los dos traidores de oficio o el fiel comunista de vieja escuela?
Visto en la larga perspectiva de la historia, la única que puede avizorar verdades, la voracidad del Drácula de Birán no lo salvará ni a él, ni a su hermano ni a sus esbirros y muchísimo menos a la miserable realidad llamada hasta hoy “revolución cubana”, de la muerte y del desastre. Por más que reciba las bendiciones de un papa que vino de la tierra del fuego y de un afrodescendiente americano. Pero la región ha perdido a su única isla de refugios políticos, al único paraíso posible en un tiempo de naufragios y la izquierda y la centroizquierda latinoamericanas se han encanallecido hasta la ignominia.
Es una deuda impagable. Es un crimen abominable. Es una estupidez supina: haber dejado morirse al último refugio. Es el duelo que cargamos.
@sangarccs