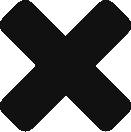El 6 de noviembre los nicaragüenses vuelven a las urnas. Probablemente reelijan a Daniel Ortega. Lo apoya una parte sustancial del país. El líder sandinista ha tomado todas las avenidas para que eso suceda. Primero modificó la Constitución para que la reelección inmediata fuera posible. Antes se prohibía.
Para lograrlo, amenazó, compró o acusó ante los tribunales a numerosos opositores. Por último, arrebató y trasladó graciosamente la personería jurídica de los liberales más poderosos –sus mayores adversarios– a un grupo afín carente de atractivo electoral. En el camino dejó sin sus escaños a 28 molestos parlamentarios.
Daniel Ortega no quería correr riesgos. Ninguna táctica era demasiado repugnante para rechazarla. En febrero de 1990, pese a las encuestas, había perdido las elecciones contra Violeta Chamorro, lo que le había costado 17 años en la oposición, aunque dotado de poder real y de una capacidad de intimidación que corría pareja a su notable falta de escrúpulos.
Estaba decidido a no volver a padecer la indignidad de una derrota, ni a someterse a la humillante práctica burguesa de la alternancia en el poder. Esa fue la primera lección que aprendió. Las elecciones se ganan de cualquier manera. A las buenas o a las malas, con trampas si es necesario, pero se ganan.
La segunda lección es que la forma de organizar la economía que había conocido en Cuba durante su elemental formación marxista-leninista, inevitablemente conducía a la indigencia. Es demasiado estúpida e improductiva. Tras una década del primer sandinismo –los años ochenta—Nicaragua era un minucioso desastre.
Es verdad que debió enfrentarse a una guerra civil, pero la clave del fracaso, de la escasez inmensa, y de la hiperinflación estaba en el colectivismo. Habían tomado el aparato productivo, lo destruyeron, y desbandaron o exiliaron a los empresarios. Esa imbecilidad es muy costosa.
El Daniel Ortega bis no cometió el mismo error. En su segunda etapa, como la familia Somoza, ha gobernado con los empresarios. Muchos lo adoran, otros lo aceptan, y muy pocos lo rechazan. Están ganando plata y hay inversiones extranjeras, además del maná petrolero que fluye de Venezuela (a punto de acabarse).
El mismo Ortega ha amasado una buena fortuna personal. Numerosos sandinistas comenzaron a hacerlo tras la piñata de 1990. Se le llama piñata al periodo de robo desenfrenado que practicaron en Nicaragua entre el 25 de febrero de 1990, cuando perdieron las elecciones, y el 25 de abril, cuando entregaron el gobierno.
Los sandinistas se apoderaron de tierras, fábricas y mansiones. Luego, los gobiernos de la democracia –Violeta Chamorro, Arnoldo Alemán, Enrique Bolaños—tuvieron que desembolsar más de 1300 millones de dólares a los legítimos propietarios para compensarlos en alguna medida. Todavía quedan cientos de millones de deuda nacional por este concepto.
La tercera lección es que con los gringos no vale la pena meterse. Se conforman con poco: control del narcotráfico, de la delincuencia, de la emigración ilegal, y que no perjudiquen innecesariamente a los inversionistas y empresarios dotados de pasaporte norteamericano. A Washington ni siquiera le molesta la retórica antiyanqui inspirada por el chavismo.
La embajada estadounidense de vez en cuando habla de los Derechos Humanos y de la necesidad de guardar las formas democráticas, pero a sabiendas de que es un ejercicio retórico vacío, como cuando Daniel Ortega se larga un discurso antiimperialista. Son fanfarronadas para entretener a la galería.
Lea el artículo completo en
EL NUEVO HERALD