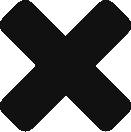La impunidad es una estaca en el alma de los ciudadanos ultrajados por quienes se valen de su poder para aguijonear a quienes son colocados, premeditadamente, en el degolladero de sus linchamientos. Convierten la red de medios controlados por el gobierno en “arco y flecha” para disparar a mansalva contra sus blancos predilectos: todo aquel que es considerado incómodo para un régimen purulento que no aguanta que lo tanteen, siquiera, porque está tan débil, al punto de que revientan los forúnculos que, parecidos a cráteres lunares, cubren su cuerpo.
Los voceros oficialistas disparan maquinalmente sobre sus víctimas. Lo hacen con saña, son diabólicamente sanguinarios y conscientes de que desembuchan cualquier bodrio, prevalidos de esa manta que los protege de las leyes, cual pararrayo instalado en sus lenguas adiposas. Mentes retorcidas ocupan a sus anchas los estudios de televisión, pagados con el presupuesto nacional, graznando caños de improperios a los que no hay una pizca para poder contrariar. Para cumplir ese papel son condiciones indispensables estar dispuestos a mentir, a representar el don de la engañifa, con cinismo, con aventuras satánicas, con capacidad de controlar las convulsiones estomacales que pudieran derivarse de la pestilencia de sus vulgaridades y a no reparar, en ningún caso, en el daño moral que se le infringe a la sociedad como un todo.
Es la gritería ensayada para que ninguna voz decente se haga escuchar. La opacan, la silencian sofocando su decoro por la vía del desprestigio. Para esa indigna misión alquilan sus vidas los sicarios de la calumnia, los que como un ofidio venenoso saltan desde las pantallas de la televisión para clavarte, con toda la frialdad y malignidad inusitada, sus mortales colmillos. Son asalariados mendaces, en muchos casos, y en otros el protagonismo lo asumen los capitostes a los que no les es suficiente el cúmulo de riquezas mal habidas, los instrumentos de poder que manipulan, sino que deben también hundirse en ese pozo de burlas estrepitosas, a costa del buen nombre de mujeres y hombres que son pasadas, arbitrariamente, por las horcas caudinas en que han devenido los medios comunicacionales intervenidos por el régimen.
Todo eso se devuelve. Son como esas torrenteras que desatan su furia en medio de las tormentas y aplastan con la inmundicia que desprevenidamente lanzaron a su corriente. Esa es la ley de Dios, las reglas que históricamente han regido esta vida, en la humanidad, y ese código es preferible, siempre, al de la “ley del talión”.
Los problemas de Venezuela hay que resolverlos para que la gente viva con paz y amanezca con un sol radiante de progreso. Eso requerirá de disposición, inteligencia, coraje y tiempo, mucho tiempo. Por lo tanto, mal se puede desperdiciar una hora en un infortunado desquite. La justicia divina existe, y hará su trabajo.