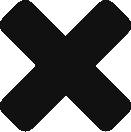Fue Gramsci, uno de los más lúcidos y, por ello, más problematizados de entre los honestos intelectuales comunistas –son muy pocos– el que le atribuyó el pesimismo a la inteligencia y el optimismo a la voluntad. Su inteligencia le llevó a anticipar su propio y dramático fin asistiendo al desmoronamiento de todas sus ilusiones. Su voluntad lo llevó a vivir a plenitud todas sus certidumbres cuando no era más que un leve espíritu sobreviviente, su cuerpo aherrojado a las mazmorras de Mussolini. Su obra, un testimonio de grandeza escrito en cuadernos carceleros, que recogen deslumbrantes reflexiones sobre la tragedia de un pensador liberal metido en la horma de la tiranía marxista. El pendant de Rosa Luxemburg, otra comunista a pesar de ella misma.
Ambos se situaron en el vértice de la historia, esa máxima altura desde la cual se hacen comprensibles los lejanos orígenes de nuestras tribulaciones. Pues desde el divino y espontáneo Big Bang originario nada sucede desde su ahora, sino desde sus lejanos antecedentes. Lo que sitúa a la inteligencia ante la necesidad de aceptar lo que fue, pues está determinando lo que es, y a la voluntad a aspirar a lo que debiera ser, pues no existe otra vía para el cambio. De modo que al final del camino ni la inteligencia ni la voluntad son valores antinómicos o contradictorios, sino las dos extremidades del quehacer histórico. Soy inteligente, luego voluntarioso.
Aún así: nada más doloroso que asistir a las confesiones de un hombre de acción súbitamente arrojado a las playas del naufragio de sus actos, sin otro tablón al que asirse que no sea la descarnada revelación de sus adquiridas y sufridas verdades. Aquellas que pretendiera modificar, y no pudo. Dejándonoslas como tarea a resolver a los que vinimos. Un pesimismo heredado ante viejas verdades tenaces y aparentemente inalterables.
No hablamos de cualquier cosa. Hablamos de nuestro país, de nuestra sociedad, de nuestras familias, de nuestros semejantes. De nosotros mismos. Y así el término les disguste a los más conscientes: de nuestra Patria. En este caso concreto, de las dolorosas y casi intolerables confesiones que sobre las carencias de Venezuela, sus inconsecuencias, sus frustraciones y sus extravíos, nos dejara Carlos Andrés Pérez, uno de los políticos más sobresalientes del Siglo XX y uno de los más importantes personajes de la civilidad republicana bicentenaria. Desgraciadamente, sus Memorias Proscritas, recogidas por Ramón Hernández y Roberto Giusti, están agotadas y las insólitas circunstancias que vivimos impedirán que vuelvan a ser editadas hasta el momento en que ya constituyan parte del pasado que muchos querrán olvidar.
En esencia, consciente de que ya estaba políticamente amortajado y nada perdía o ganaba contando su verdad en bruto, aquel deslumbrante acopio de experiencias y conocimientos de una vida dedicada a la política en su más alto nivel, coronada por dos presidencias de la república, soltó su más íntima verdad sobre hechos, sucesos y hombres de su amada Venezuela. Esa verdad es estremecedora, pues confirma la sospecha de algunos pensadores venezolanos a lo largo de nuestros dos siglos de historia republicana acerca de la inexistencia de una auténtica conformación sociohistórica llamada Venezuela o, si se prefiere, la inveterada crisis de Nación y de pueblo que nos lastra, sin tener presente lo cual se dificulta enormemente comprender la tragedia desatada en nuestra sociedad a partir, precisamente, de la caída en los infiernos del mismo Carlos Andrés Pérez y la resurrección de nuestros más ínclitos desastres decimonónicos en la figura del caudillismo militarista y auto mutilador actualizado por un miembro de nuestras supuestas Fuerzas Armadas. En complicidad con las montoneras políticas de los partidos del siglo XX y los intelectuales y publicistas que le sirvieran de corifeos.
Pues amén del desprecio con que ningunea prácticamente a todos los otros presidentes de la República, a ninguno de los cuales, salvo a su maestro Rómulo Betancourt, les reconoce la más mínima jerarquía política, intelectual y moral como para haber ocupado la máxima magistratura de la Nación – Lusinchi, “un pobre diablo”, Herrera, “un ser raro”, Caldera, “un impostor” – su verdadera crítica apunta al país que hizo posible la desventura de dichos sujetos dirigiendo los destinos de una Nación invertebrada. Vista desde el práctico derrumbe de todas sus instituciones, para el doblemente ex presidente de la República Carlos Andrés Pérez en Venezuela no existen Fuerzas Armadas, no existe clase política, no existe ideología nacional, no existe empresariado, no existen intelectuales.
¿Qué queda de un país cuyas principales instituciones son unas imposturas? La nada. Es lo que afirma sin que le tiemble la voz respecto de las fuerzas que en un país serio constituyen su columna vertebral: “las Fuerzas Armadas no son una realidad real. Se sustentan en la nada. Son nada.” ¿Qué queda de un país carente de conciencia e ideología nacional? La nada. Venezuela habría llegado a su llegadero. Tras doscientos años de República carecer de los atributos que hacen a la esencia de una Nación.
Puesto a considerar seriamente las duras verdades de uno de nuestros más destacados políticos, en cuyas manos estuviera ese país invertebrado durante una larga década vital de nuestra existencia, descarto el fácil recurso a darlas por despechada expresión de su rencor y de su resentimiento, sabiéndolo ni rencoroso ni despechado. Y al ver el comportamiento de las Fuerzas Armadas que incubaran en su seno el más feroz atentado contra nuestra propia existencia hasta convertirse en instrumento de la tiranía, el saqueo y la entrega de nuestra soberanía al castrocomunismo cubano; presenciando el silencio atronador de nuestros intelectuales que aclamaran, mayoritariamente, la automutilación puesta en acción por el golpismo cívico militar; asistiendo a la obsecuencia con que nuestra clase política se ha sometido al electorero juego del gato y el ratón del militarismo reinante; comprobando la complacencia con que el empresariado se presta a secundar las violaciones y atropellos al derecho de propiedad, no me queda más que concluir que, en efecto, como afirmara hace ya una década el hombre que salió de Rubio, no hay ningún motivo para el optimismo. Salvo que traicione a la inteligencia y haga como el avestruz, para sobrevivir sin descorazonamientos.
Antonio Sánchez García @sangarccs