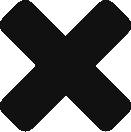Como era de esperarse, el arribo de Felipe González a Venezuela ha generado toda clase de reacciones. Las hay desde la del gobierno, que ve en esto una prueba más de la “conspiración internacional” que ese ente difuso y maligno que denomina Derecha ha desatado sobre el país, hasta la de aquellos que leen el acontecimiento como un triunfo, al menos simbólico, en su lucha contra un régimen que conceptúan de “tiránico”. Aún es muy pronto para ponderar los efectos reales de la visita, más allá de la constatación de la gravedad de lo que actualmente está en juego en nuestro país. No es cualquier cosa que un líder fundamental de la democratización de España, una de las más importantes de la historia, venga a luchar por la libertad de un conjunto de presos políticos, especialmente cuando antes sólo había hecho algo así con el Chile de Augusto Pinochet, en 1977. Mucho menos cuando se está en el contexto en el que más de una veintena de expresidentes han solicitado la liberación de Leopoldo López, en el que Andrés Pastrana y Jorge Quiroga ya han venido a solidarizarse con los presos, en el que Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU ha denunciado la violación de estos derechos, en el que el Premio Nobel Óscar Arias acaba de afirmar que “Venezuela dejó de ser una democracia” y en el que el Senado brasileño ha aprobado un voto de censura contra el gobierno venezolano por la mismas razones. Y no hablemos de los vaivenes en las relaciones con el Departamento de Estado. La crisis venezolana es ya un problema internacional. Un problema para el destino de la democracia, no sólo en nuestro país sino en todo el continente y, tal vez, en la misma España.
En efecto, la forma en la que la Revolución Bolivariana logró influir en muchos países, hasta crear un eje alternativo y muchas veces opuesto a las instancias tradicionales de integración latinoamericana, ha demostrado que no puede pasar desapercibido lo que ocurra en Venezuela. Los éxitos que al respecto tuvo Hugo Chávez fueron notables y, probablemente, sean los que le garanticen un lugar muy importante en la historia latinoamericana. Cuando en 2005 enterró el ALCA en la IV Cumbre de las Américas en el Mar del Plata hizo un salto al liderazgo regional que es difícil regatearle. A partir de entonces, poco a poco fue construyendo una red de aliados con los que sentó las bases del ALBA, Petrocaribe y finalmente la CELAC. No puede decirse que todo esto fue producto de su sola iniciativa, pero sin duda su popularidad, apuntalada por su dominio de la escena mediática, y sus petrodólares, lo ayudaron mucho. Naturalmente, fue un encanto que pronto demostró sus límites. La propuesta de instancias latinoamericanas, divorciadas del peso que en la OEA y otras organizaciones pueden tener potencias como Estados Unidos y Canadá, resultaron más fáciles de apoyar que la exportación de su modelo de Estado y economía, el socialismo del siglo XXI o socialismo bolivariano, que implica la demolición de buena parte de la democracia burguesa y de la economía de mercado. Ante el espectro de un estilo de gobierno tendencialmente autoritario, sin equilibrios de poderes (¿de cuándo a acá las revoluciones deliberan?), con fuertes controles sobre los medios y sobre la economía, con mucho del viejo socialismo real en sus símbolos y procedimientos, la simpatía despertada por Chávez y sus épicas propuestas latinoamericanistas comenzaron a matizarse. Especialmente después del descomunal fracaso económico que ha significado para un país inundado en petrodólares por una década. Los españoles, en este sentido, que se creyeron a salvo por el océano que los separaba y su inclusión en la Comunidad Europea, pueden dar cuenta de ello: habrá que ver hasta qué punto los petrodólares bolivarianos, que ya habían apuntalado a otros candidatos de izquierda en el continente, están en la base de la musculatura que han demostrado Podemos y sus líderes. Por eso no es un tremendismo decir que la batalla que hoy se libra en Venezuela pueda tener efectos en el viejo continente.
Algunos señalan, suspicaces, que es precisamente en el peligro de Podemos para el tradicional bipartidismo español donde por lo que podemos explicar la decisión de González de apartarse de un retiro dorado para arriesgarse a venir a un sitio en el que ya le han advertido que no se hacen responsables de las “reacciones populares” a su visita, más allá de que no creamos que el gobierno cometa el error de dejar que sufra alguna agresión. Otros, en la acera del gobierno y dentro de la típica técnica de atacar a la persona y no a sus ideas, le endosan escándalos como los del GAL y algunos casos de corrupción, que sin duda empañaron su imagen, para descalificar cualquier denuncia que venga de su parte. En particular subrayan su pública amistad con Carlos Andrés Pérez, especie de Gran Satán para los sectores más radicales del chavismo. Ambas cosas son atendibles porque en la política casi todo es posible, pero también merecen ser vistas en una perspectiva histórica: ocurre que los avatares de la democracia venezolana han sido, desde siempre, importantes para todas las democracias de la región y de España, y pocos hombres como Felipe González lo saben.
En efecto, al contrario de lo que pueden pensar muchos jóvenes, en especial muchos españoles nacidos después de la Transición, para las décadas de 1960 y 1970 la situación era exactamente al revés. Entonces Venezuela constituía la gran (y próspera) promesa democrática de Latinoamérica, adonde emigraban los españoles (hoy somos el cuarto país del mundo con más ciudadanos de esa nacionalidad, unos doscientos mil), mientras España estaba bajo la dictadura de un hombre que se hacía llamar Caudillo por la Gracia de Dios. Desde la Guerra Civil los grupos democráticos venezolanos, en especial los de izquierda, se habían solidarizado con sus pares de la Madre Patria, llegando a constituir alianzas importantes. Así, por ejemplo, en 1945 el gobierno revolucionario de Rómulo Betancourt reconoció a la República española en el exilio como único gobierno legítimo de España y le abrió las puertas del país a millares de republicanos que hicieron de Venezuela su segunda patria. Ya habían comenzado a llegar durante el gobierno de López Contreras, pero a partir del Trienio Adeco se abrieron las compuertas para aquellos considerados peligrosos hasta la víspera (es decir, los abiertamente socialistas y comunistas). Muchos de ellos fueron educadores, científicos, médicos, intelectuales y empresarios que contribuyeron enormemente a la modernización de todas las áreas en las que participaron. Por eso fue una sólida alianza que logró sobrevivir a los diez años de la Dictadura Militar, tan afín al franquismo, y que se retomó con toda su fuerza cuando Acción Democrática retornó al poder en 1959. Aunque el partido blanco aún no había ingresado a la Internacional Socialista, los vínculos con el PSOE se hicieron cada vez más estrechos.
El ascenso de la figura de Carlos Andrés Pérez será un parte aguas en este proceso. Renovador (a veces, hay que admitir, con demasiada temeridad) y en contra de los resquemores de Rómulo Betancourt con la palabra socialdemocracia, no sólo lidera la incorporación de AD a la Internacional, sino que logra convertirse en su vicepresidente. También desarrolla en aquellos días una gran amistad con Felipe González, a quien desde entonces apoya y hasta apadrina en un momento crucial: el de la apertura de España tras la muerte de Franco. Son los tempranos setentas. Venezuela vive la fiesta de los petrodólares, CAP se siente llamado a dirigir la redención del Tercer Mundo y la “democracia con energía” se había propuesto transmitirse a toda la región. En mayo de 1976 se reúne en Caracas el Congreso de la Internacional Socialista con el significativo nombre de “Conferencia de dirigentes políticos de Europa y América en pro de la solidaridad democrática internacional”. Naturalmente, lo que estaba pasando en España aparecía como uno de los primeros puntos en la agenda. Históricos de la izquierda democrática latinoamericana, que ven cómo los jóvenes de sus partidos los empujan a la Internacional, como Betancourt, Pepe Figueres y Víctor Raúl Haya de la Torre, se dan cita en la capital venezolana junto a las grandes estrellas de aquella hora del Estado de Bienestar, como Willy Brandt, Olof Palme y Mario Soares. Felipe González es también invitado. De hecho, sus viajes a Caracas serán constantes por el resto de década y en la de 1980. CAP acepta convertirse en un actor dentro de la democracia española.
Tal, por ejemplo, parece haber sido el sentido de los viajes a Caracas del rey Juan Carlos I en aquel agitado 1976 y en 1977. Ya los documentos históricos que comienzan a aparecer, así como los testimonios de algunos protagonistas y testigos van delineando lo que se estaba negociando:nada menos que la legalización del PSOE y del Partido Comunista Español. De hecho, Pérez le entrega un mensaje de Brezhnev, según revelaría después el mismísimo Santiago Carrillo. En 1977, cuando el presidente Pérez le corresponde la visita al Rey, hace una de sus jugadas más espectaculares: en Suiza, donde participaba en un evento de la Internacional Socialista, se encuentra con González, lo monta en el avión presidencial y lo lleva a España: “aquí le traigo este contrabando” le dijo a un perplejo Rey que lo recibió en Barjas. No es posible decir que la legalización de estos partidos se debe únicamente a la intercesión de Pérez, pero evidentemente jugó un papel central en su alcance.
En todo caso, es una historia que aguarda por ser escrita, pero que González conoce muy bien. Después de todo ese apoyo, lo menos que puede hacer el líder socialista es terciar por el joven dirigente de otro partido afiliado la Internacional Socialista (Voluntad Popular lo está desde febrero de 2014), muy bien ubicado en las encuestas y convertido en un símbolo internacional de resistencia; así como en general respaldar a una democracia que hizo tanto por la que él ayudó a construir en su patria. Él sabe que lo que pase en Venezuela puede ser un problema de alcance mucho mayor de los que muchos pueden imaginar, y no sólo por Podemos y sus intelectuales de izquierda que estuvieron al servicio del gobierno de Caracas y que sabrá Dios qué tanto de esa experiencia quieren reproducir en España, sino por lo que ya representó Venezuela en el desmontaje del franquismo. Por eso, aunque pueden haber razones coyunturales, la nueva visita de González debe verse como un episodio más, para nosotros más grave y acaso fundamental, de la larga historia de Venezuela y sus relaciones con la democracia española. Ojalá vuelva a triunfar la libertad.